El Silencio como Herramienta de Dominación
Este ensayo examina cómo el silencio, lejos de ser una simple ausencia, actúa como una herramienta de dominación en nuestras instituciones y comunidades. A través de una perspectiva freudiana, se a...
ARTÍCULOS Y EDITORIALESNOVIEMBRE 2025
Elizabeth Sicilia
11/14/20253 min read
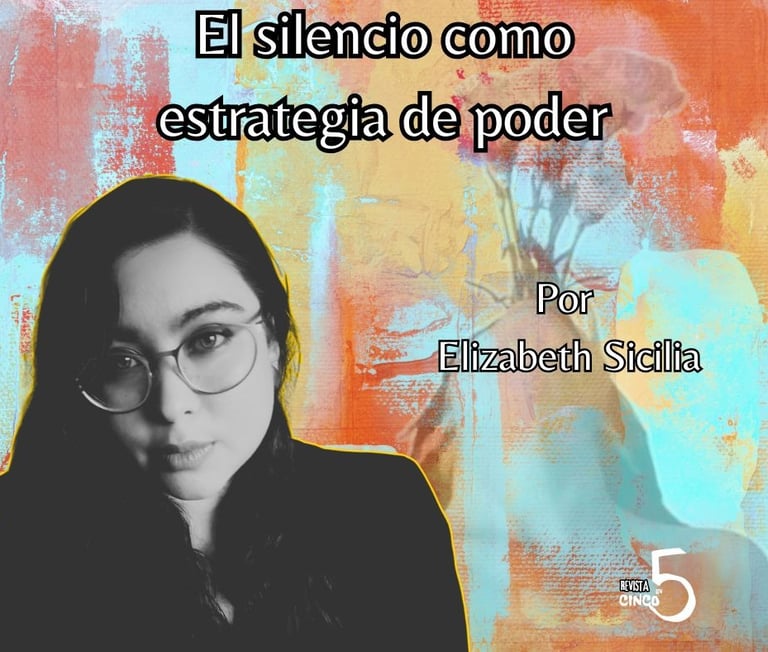
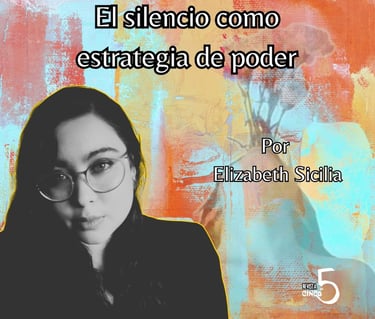
El silencio como estrategia de poder: cómo opera en la cultura, las instituciones y los vínculos cotidianos, y por qué cuestionarlo es un acto de cuidado y transformación
Elizabeth Sicilia
En las instituciones, en los lazos cotidianos y en las conversaciones que nunca terminan de decirse, el silencio opera como una herramienta activa de dominación. No es un vacío inocente: es un dispositivo que protege estructuras, preserva impunidades y decide qué cuerpos y relatos pueden ocupar el espacio público. Leer el silencio como estrategia obliga a entenderlo tanto como efecto social como técnica de control; solo desde esa perspectiva puede empezar a desenredarse.
La lectura freudiana en El malestar en la cultura ofrece una clave para comprender por qué el silencio no es solo un fenómeno externo, sino también un producto internalizado de la cultura. La civilización exige renuncias a las pulsiones individuales y genera culpa como coste de la convivencia; esa culpa, al instalarse en lo íntimo, actúa como mecanismo de autocontrol que dificulta nombrar el dolor o la transgresión. Así, la cultura no solo reprime; instituye recursos psicológicos que facilitan el silencio.
Hay estrategias de dominación que producen y sostienen esa callada conformidad: la normalización de la renuncia, que convierte la supresión de demandas en norma moral; la producción de culpa interiorizada, que transforma la palabra en fuente de vergüenza; la invisibilización institucional, mediante prácticas y retóricas que desvirtúan o minimizan testimonios; y la sanción comunitaria, cuando grupos reaccionan a la disidencia con ostracismo, desprestigio o presión por mantener una supuesta “armonía”. Estas dinámicas se solapan y potencian, creando capas de silencio difíciles de atravesar.
Cuando una voz contradice las narrativas hegemónicas, la reacción no proviene únicamente de los centros formales de poder. También despierta la alarma de colectivos y redes identitarias que ven amenazada su cohesión simbólica. Pensar distinto suele interpretarse como peligro porque trastoca roles, rituales y expectativas compartidas; por eso la respuesta comunitaria —desacreditación, exclusión, rumores— puede ser tan efectiva para silenciar como cualquier censura institucional.
El coste de esa neutralización es real y corporal. Para quien habla, el precio puede ser la pérdida de redes de apoyo, la estigmatización o la violencia directa. Para la comunidad, el resultado es la erosión de la memoria colectiva y la normalización de la impunidad: el silencio fragmenta relatos, empobrece el cuidado mutuo y perpetúa relaciones de dominación bajo la apariencia de continuidad cultural.
Cuestionar —interrogar las narrativas dominantes, las prácticas de poder y la conducta personal— no es un gesto meramente intelectual; es una herramienta de transformación social. Poner en tensión lo dado obliga a exponer las contradicciones, a desarmar los dispositivos que naturalizan la violencia y a pensar alternativas de reparación y cuidado. El acto de preguntar molesta porque desordena; por eso su defensa exige también estructuras de protección y sostén.
Desarmar el silencio requiere medidas simultáneas: protocolos de escucha que integren cuidados y garantías; reformas que impidan la revictimización; y procesos comunitarios que conviertan la sanción social en acompañamiento. Hacer visible lo invisible implica garantizar que la palabra no se traduzca en fragilidad o castigo, sino en posibilidad de reparación y reconstrucción colectiva.
Si la cultura produce malestar al exigir renuncias y la culpa refuerza la sumisión, la tarea pública consiste en crear condiciones donde el cuestionamiento deje de ser riesgo para convertirse en práctica de ciudadanía. Romper el pacto del silencio no solo expone fallas: abre la posibilidad de reconfigurar el poder, la convivencia y la conducta personal. Preguntar es, en última instancia, un acto de cuidado y de democracia.
